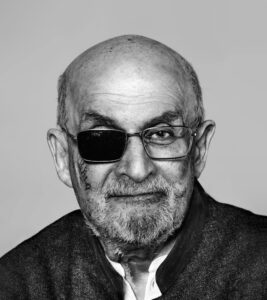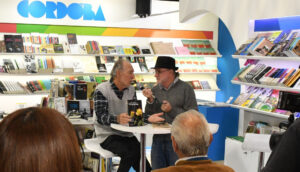No hubo en ella grandilocuencia ni oráculos, solo palabras afiladas que diseccionaron su tiempo. Juana Bignozzi (1937-2015) labró una obra donde lo cotidiano se vuelve territorio de resistencia, y el desencanto, una forma de lucidez.
Caminar por sus poemas es tropezar con ceniceros llenos, ventanas que dan a patios de conventillo, amores que se deshacen como azúcar en el café. Pero no se equivoque el lector: detrás de esa aparente sencillez palpita un proyecto literario tan radical como indispensable. Bignozzi —hija de anarquistas italianos, cronista de lo que duele— convirtió la sobriedad en arma política y la ironía en refugio contra las mentiras del mundo.
Nacida en el barrio de Boedo cuando el humo de las fábricas aún teñía el cielo porteño, su voz emergió en los años 60 como parte del grupo El pan duro. Allí, entre discusiones sobre marxismo y versos, forjó un estilo inconfundible: poemas que parecen conversaciones robadas en un tranvía, pero que en realidad son mapas para navegar el desastre. «Mujer fácil / con principios difíciles», se autodefinió en «Los límites» (1973), libro donde ya destilaba su marca mayor: decir verdades a gritos, pero en susurros.
Exiliada en Barcelona durante la dictadura argentina, Bignozzi no escribió panfletos. Escribió, en cambio, «Regreso a la patria» (1986): «Vuelvo y no me conozco / ni me conocen […] / Traigo ropa usada / y un diploma de extranjera». En esos versos —duros como miga seca— condensó el desarraigo de toda una generación. Su poesía jamás gritó consignas; prefirió mostrar la costura rota de la camisa, el brillo equívoco de los espejos en los bares de mala muerte.
Su obra posterior —«La ley, tu ley» (2000), Quebrada de luna (2011)— profundizó en lo que ella llamaba «la épica de lo mínimo». Allí, entre recetas de cocina fallidas y confesiones de hastío, desmontó los grandes relatos: el progreso, el amor romántico, incluso la revolución. «No sé si quedan causas justas / pero quedan causas perdidas», anotó con esa mezcla de escepticismo y ternura que solo los perdedores lúcidos comprenden.
¿Por qué sigue doliendo su poesía? Porque en lugar de monumentos, construyó herramientas para sobrevivir. Sus poemas son llaves que abren puertas oxidadas: la de la mujer que envejece sin pedir perdón, la del militante que guarda banderas en el ropero, la de cualquiera que haya sentido que el mundo promete más de lo que cumple.
Hoy, cuando nuevas generaciones descubren sus versos —traducidos al francés, italiano, alemán—, Bignozzi resurge no como un ícono, sino como una cómplice incómoda. Porque su mayor aporte a la literatura latinoamericana fue este: demostrar que se puede escribir con rabia sin alzar la voz, y que un poema sobre un par de zapatos viejos puede contener más revolución que un manifiesto.
En el último cuaderno que tocó sus manos quedó una línea inacabada: «Aprendí a vivir sin certezas…». Quizás allí esté su legado: enseñarnos a habitar las grietas, con los ojos bien abiertos y las manos llenas de palabras precisas como balas de feria.